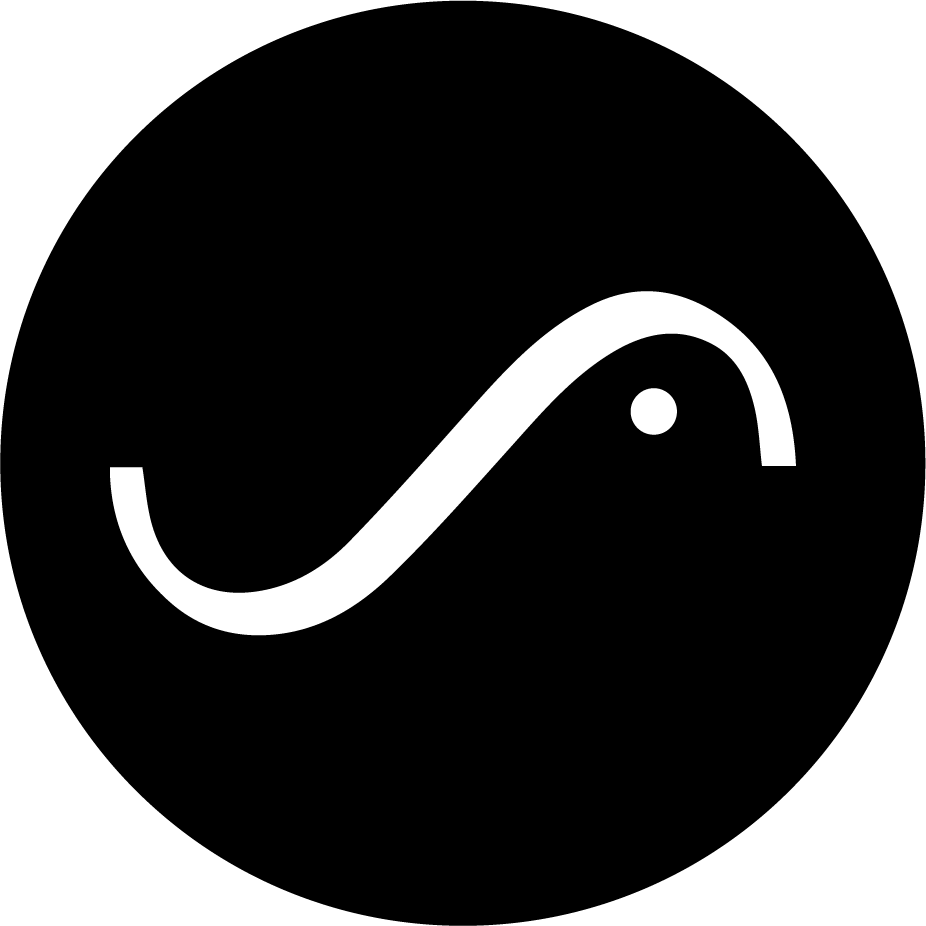Capítulo 9
Capítulo 9: ¿Quién soy?
Este capítulo versa sobre mi vida hasta el momento actual e intenta centrarse en los momentos que han podido ser más claves para mi desarrollo como persona. Es un intento por justificar, ante el mundo y, sobre todo, ante mí mismo, por qué me considero una persona adecuada para enunciar una religión.
Soy una persona con suerte.
Tengo la inmensa fortuna de haber nacido en el primer mundo, en una familia en la que no me ha faltado nunca absolutamente nada, ni materialmente ni en cuestión de cariño.
Hasta los diez años no hay mucho que contar. Un niño normal con sus cosas de niño normal, muy movido y nervioso. Exceptuando los ratos que dedicaba a la lectura, que eran muchos, para descanso de mis pobres padres.
Para que os hagáis a la idea de lo movido y nervioso que era, la anécdota que siempre cuenta mi padre es que cuando empecé a dar mis primeros pasitos frente a una farmacia, en la que mi madre estaba comprando algo, él empezó a contarlos ilusionado, con la intención de narrar a la orgullosa progenitora cuántos pasos había dado su vástago. Yo tenía nueve meses de vida en aquel momento, y cuando mi madre salió de la farmacia, las palabras de mi padre fueron «el niño ya anda». Había dejado de contar en los ciento y pico pasos. Y por lo que cuentan, yo andaba como un pollo de perdiz, echando hacia delante la cabeza y dando pasos muy rápido porque esta me desequilibraba. Mi forma de frenar era chocar contra algo.
Menos mal que desde muy chiquitín me ha encantado leer y siempre me he sumergido mucho en los libros. En primero de primaria, la profesora tuvo que cambiarme de pupitre, no porque molestase o hablase con mis compañeros, sino porque el que me había tocado por orden de lista estaba al lado de la estantería de los libros y yo solía ponerme a leer ignorando sus clases, sumergido en las aventuras de Babar el elefante u otros clásicos de mi infancia. Llega a tal punto mi atracción por la palabra escrita que varias veces me he sorprendido soñando con textos. Mi sueño eran, simplemente, palabras escritas que yo iba leyendo, e incluso he llegado a soñar con la continuación escrita de algún sueño previo —aunque, por desgracia, nunca consigo que esos sueños permanezcan más de unos segundos en mi consciente, así que no tengo ni idea del tema que trataban aquellas lecturas.
Hasta los diez años fui un niño normal. Alegre y dicharachero, puesto que me sobraban motivos para serlo. Y lo suficientemente listo como para no tener ningún problema con el cole, aun sin esforzarme en exceso. Tenía energía como para parar dos trenes y la derrochaba haciendo un montón de deportes. Tenía una vida absolutamente normal.
Pero a los diez años empecé a bajar el ritmo. Ya no conseguía ser el más rápido en clase de natación, no me apetecía tanto ir a clases de judo y me cansaba un montón cada vez que teníamos que correr en clase de gimnasia. Yo recuerdo principalmente la natación. Cuando empecé con ella, en la Depor (Ciudad Deportiva Militar de Burgos), recuerdo que me pusieron en una clase de nivel intermedio, y la primera semana ya me habían movido a la clase avanzada. Esto no era un gran logro, no estamos hablando de ningún club de natación de gente súper pro, pero muy pronto logré situarme como el mejor nadador de esa clase avanzada también. Y el año en el que cumplía los once me pasé al club Castilla, en las piscinas municipales, dónde desde el principio empecé a avanzar puestos con rapidez. Cuando digo «avanzar puestos», me refiero al orden en el que uno se colocaba en la piscina, yendo los más rápidos al principio y los más lentos en último lugar. Primero avancé mucho, y en un momento determinado, me estanqué. Poco más adelante, empecé a bajar. No quería ir a natación porque me ahogaba, me cansaba muchísimo, y lo que antes hacía sin ningún problema, de repente me representaba un gran esfuerzo. Y dado que siempre he sido muy competitivo, me molestaba no ser bueno en algo.
Fui varias veces al pediatra ese año, pero teniendo como únicos síntomas cansancio y dificultad para respirar, y viviendo como vivía en un estado perpetuo de mocos y catarros, no era fácil de diagnosticar. Siempre decían que era un catarro y que ya se me pasaría. Una mañana fui al médico, después de que el día anterior llegase jadeando a casa tras simplemente caminar los doscientos metros que separaban mi puerta del colegio. El pediatra me recetó un inhalador para ver si era un problema bronquial. Esa misma tarde mi madre me llevó al neumólogo al que iba mi hermano asmático, y este vio que mi capacidad respiratoria era muy inferior a la que debería y que la auscultación pulmonar no era normal, así que me mandó hacer una placa. Me explicó que era posible que tuviese líquido en un pulmón y que tendrían que darme un pinchazo para sacarlo. Esa misma tarde ingresé en el hospital.
En el TAC, que me habían hecho de urgencia tras ver la placa, habían visto que el «líquido» era un linfoma de 16 cm que se encontraba sobre el diafragma y oprimía mis pulmones, impidiéndome respirar, y que tenía también una pequeña metástasis en el cuello. No sé si uno o dos días después, o puede que ese mismo, me operaron para ponerme un reservorio de cara a la quimioterapia y me hicieron una biopsia de la metástasis del cuello.
Recuerdo de aquellos días solo las cosas buenas. Que viniera la familia a verme, poder pasarme todo el rato enganchado al Pokémon y las fresas con nata de mi abuela. Sobre todo, las fresas con nata de mi abuela.
Me encantaba que mi padre se quedase conmigo por las noches, costumbre que se convirtió en una rutina que no cambió en todo el tiempo que estuve ingresado, por suerte para mí y por desgracia para su sueño, que no creo que nunca haya podido volver a ser el mismo. Recuerdo que veíamos pelis hasta «tarde» y que hablábamos de temas que nunca hubiera tocado con mi madre.
Cuando los médicos me dijeron que me iba a quedar calvo por la quimioterapia, con muchísimo tacto y muy preocupados por mi reacción, mi padre decidió raparse al cero él también en solidaridad. Lo gracioso del asunto es que a mí el pelo tardó bastante tiempo en caérseme desde que me lo dijeron y él, el pobre, pareció un skinhead durante unos meses mientras que yo lucia la misma facha de siempre. Por cierto, también tengo que decir que a mí, por aquello que expliqué del círculo virtuoso, lo de que se me cayera el pelo me parecía estupendo, una forma fantástica de llevar un «peinado» que mi madre jamás me hubiera dejado llevar de otra manera.
Os estoy contando mi versión de la historia. Es probable que la de mis padres difiera. Que haya fechas cambiadas o cosas que no sucedieron exactamente como las narro. Pero no importa la verdad absoluta. Aquí lo que importa son mis recuerdos, porque son lo que me han hecho ser como soy. Así que si veis que hay algo que os suena raro, probablemente no fue cómo os lo cuento yo, pero así fue cómo lo viví y lo vivo a día de hoy.
Para mí, aquello eran unas vacaciones de la rutina del colegio, y aunque tenían sus cosas desagradables, con pinchazos, despertares nocturnos, etc., para mí eran algo bueno y disfrutable.
De Burgos me mandaron a Barcelona en busca de una segunda opinión, después de ver que con los medios disponibles no podían hacer mucho por mí. Empacamos bártulos para tres o cuatro días y nos dirigimos a la ciudad condal, al hospital Vall D´Hebrón. Nos hospedamos en la residencia militar con la idea de que iban a ser unos días. La opinión de Barcelona fue que mis posibilidades de supervivencia aumentarían considerablemente si nos quedábamos allí, con lo que tuvimos que estirar nuestra ropa para tres días a lo largo de prácticamente un mes, hasta que mi padre hizo un viaje exprés a Burgos para coger más cosas.
El primer día de hospi llevaba una libreta y me iba apuntando palabras en catalán con su traducción. Yo iba muy feliz y me mosqueó muchísimo que me ingresaran porque no me lo esperaba en absoluto. Esperaba ir, que les contaran unas cuantas cosas a mis padres, y volvernos felizmente. Pero entré en el hospital y ya no salí.
En la habitación me tocaba estar con un compañero, algo novedoso, ya que en Burgos tenía habitación propia ¡Y aquello era horrible para mí! Recuerdo que la mañana que ingresé por primera vez acababan de servir la comida. Lo recuerdo porque, en ese hospital, el olor de la comida al abrir la bandeja en la que la traían era terrible, se expandía por la habitación y te penetraba en la nariz sin piedad. La comida de ese día eran una especie de ñoquis que me parecieron una de las cosas más asquerosas que había tenido la desgracia de probar. No dudo de que fueran asquerosos porque casi toda la comida lo era, pero también estoy seguro de que no iba yo con el mejor ánimo del mundo en ese momento. Me ingresaron con una niña porque ella se iba de alta. Es gracioso escribir estas cosas porque afloran recuerdos de los que no era consciente, como la imagen de la cortina corrida para que ella pudiera cambiarse. Volví a coincidir con ella en unas cuantas ocasiones, incluyendo algún que otro campamento oncológico.
Mi experiencia en Burgos, en un hospital en el que no había ni planta ni especialidad de oncología pediátrica, y en el que me prepararon una habitación en pediatría habilitada para mí, sin compañero —ese primer mes de Burgos mi padre pudo dormir en cama—, y me trataron absolutamente con mimo, no me había preparado en absoluto para mi llegada a la planta de oncohematología pediátrica del Vall D´Hebron. Pasé de ser el niño mimado de la planta a, simplemente, uno más entre los muchísimos niños ingresados. Y además, la comida era una bazofia.
Esa es otra de las cosas que recuerdo. Mi negación a comer nada del hospital ni a ducharme durante los ingresos. Eran de las pocas cosas que podía negarme a hacer, y sentía como una victoria personal acabar el ingreso —durase este lo que durase—, y saber que no había probado nada de la asquerosa comida de hospital y que me había duchado lo menos posible —esto no era tan fácil de conseguir—. Era una gran victoria, la única forma que tenía yo de rebelarme y de sentir algo de control sobre lo que me estaba pasando. Porque no puedes negarte a que te pinchen o a que te pongan un tratamiento, por más que estos sean bastante peores que la comida, pero sí que puedes negarte a comer y sentir que tienes, aunque sea, un poquito de control sobre la situación. A toro pasado sigo pensando que la comida era horrible, y al venir en bandejas cerradas, el olor que se esparcía por la habitación al abrirlas se sumaba a la quimio para conseguir que la cosa fuese nauseabunda, pero es probable que si mi primer día de ingreso hubiese habido una comida decente, no le hubiera cogido tanta manía. Más tarde, cuando tuve que ingresar en el Ramón y Cajal de Madrid para recibir otros tratamientos, vi que el odio a la comida de hospital no suele tener que ver con la calidad de la comida de ese hospital en concreto, sino más bien con las quimios. La de Madrid me encantaba y a los niños de onco les asqueaba enormemente.
Estuve bastante tiempo en Barcelona antes de poder volver a Burgos. Los ciclos de quimio se sucedían. Te enchufamos la quimio, te mandamos a casa, tus defensas se mueren, te sube la fiebre e ingresas en aislamiento hasta que vuelven a subir y entonces te pondremos de nuevo un ciclo. Y así una y otra vez.
Entre medias recibí las visitas de prácticamente todos mis familiares y muchos de mis amigos.
Recuerdo dos de los libros que leí en la residencia militar. Uno fue Quimaira, de Valerio Massimo Manfredi, y lo compré simplemente porque me había encantado la trilogía de Alexandros, que narraba la vida de Alejandro Magno. El segundo es Jim Botón y Lucas el maquinista. Como veis, era bastante ecléctico en mis lecturas. Los recuerdo porque ambos los leí en la terraza de la residencia, comiéndome un sándwich de jamón y queso y con un Cacaolat. Y porque en ambos me ingresaron muy poco tiempo después, puede que incluso en ese mismo día. Otro libro de aquella época fue Rebeldes (The outsiders), prestado por la mujer del coronel a cargo de la residencia militar, que me cogió mucho cariño.
En uno de esos ingresos tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. Una neumonía tremenda, cogida en una de las bajadas de defensas causadas por la quimio. No recuerdo nada de ese ingreso, ni de casi ninguno en realidad, excepto una noche concreta. Al principio solo oía la voz del médico y la de mi padre. Mi padre le preguntaba al doctor si yo iba a morirme y, siendo sincero, no recuerdo qué respondía el doctor. Pero el simple hecho de oír a mi padre preguntando si me iba a morir hizo que cobrase consciencia de que, efectivamente, me podía morir. Tras eso tengo imágenes fugaces en la cabeza, que no sé si son reales o las he ido imaginando a posteriori. Visiones fugaces del médico y las enfermeras trabajando y rodeando la cama, vistas no desde mi posición tumbado en la cama, sino desde lo alto, como si estuviese en el techo. No sé si fui y volví, o simplemente estuve cerca pero no llegué a traspasar ningún tipo de frontera. Hace demasiado tiempo y he podido generar demasiados falsos recuerdos como para dilucidar ahora qué es real y qué parte de mi imaginación. Lo que sí puedo asegurar es que esa noche sentí claramente la posibilidad de morirme como no la he vuelto a sentir nunca. Y eso, quieras que no, cierto cambio de perspectiva sí que te da. Pero sobreviví. Me tuvieron que operar para poner lo que supongo sería un PleurEvac, un drenaje pleural, que, básicamente, es un tubo que conecta la cavidad pleural, que rodea tus pulmones y estaba llena de líquido, con el exterior, para vaciar el líquido. Yo recuerdo el tubo y la incapacidad para moverme sin sentir dolor.
Hubo muchos ingresos y muchas salidas, pero la quimio no hacía todo el efecto que debería, así que pasamos a la radioterapia, y eso duró no sé exactamente cuánto tiempo. Era un coñazo porque había que ir un montón de veces al hospital, ya que no era solo la radiación, sino también los ciclos de otra quimio que me ponían entre medias. Aunque al menos esta creo que me la ponían en el hospital de día y que no tenía que ingresar. En hospital de día me hice amigo y enemigo de las enfermeras. Había una mezcla de amor y odio en esa relación muy curiosa. Sabía perfectamente que lo que hacían, lo hacían por mi bien, pero a la vez me hacían daño, y no paraban hasta conseguir lo que querían. Aguantar un pinchazo en el brazo nunca me costó, pero claro, cuando tus venas castigadas por la quimio hacen que pincharte sea cada vez más difícil, un pinchazo podían ser doce o trece intentos de atinar con la aguja. Y eso a un niño de once años, por mucho que intente racionalizar que es por su bien, no le mola.
Como esto tampoco parecía hacer todo el efecto que querían, pasamos a la artillería pesada, al trasplante de médula. «Gracias a Senco», mi hermano era 100% compatible conmigo, así que la opción existía. Y digo esto porque conviví con una familia en la que eran como diez hermanos y en la que ninguno resultó ser compatible con el enfermo, y al final el pobre recibió un trasplante de un alemán compatible tan solo en un 70% o una cosa así, y que yo sepa, acabó muriendo. En realidad, yo nunca conocí al paciente, pero sí a la familia, y mi hermano y un hermano suyo eran como uña y carne.
Esto me da pie a comentar que ya no estábamos viviendo en la residencia militar en esos momentos. Estuvimos allí no sé decir muy bien cuánto tiempo. Hasta que mi madre buscó un piso para familias desplazadas por enfermedad, que había unos cuantos. Estuvimos en dos, aunque, sinceramente, no los recuerdo. Solo tengo la imagen de uno de ellos en el que, en uno de los descansos entre ingresos, me comí un gran filete de «carne de pobre», como la llamaban allí, que me supo a gloria. Y también que me dio una obsesión con el vinagre y me ponía morado a pepinillos. Tengo el recuerdo de levantarme un montón de veces a la nevera durante una película que echaban en la tele y atiborrarme mientras pensaba «este es el último».
Como digo, en esos pisos estuvimos lo suficientemente poco como para que yo, que pasaba prácticamente todo el tiempo ingresado, no los recuerde.
De esos pisos pasamos a la casa McDonald, una casa para familias de niños desplazados por enfermedad que la fundación Ronald McDonald construyó en Barcelona. Esta casa, que prácticamente se podría decir que inauguré, era una maravilla. Al principio estaba un poco en pañales y recuerdo que, aunque había televisión, no se podía ver porque no llegaba la señal y únicamente podíamos ver películas en el vídeo. Estaban muy cerca no sé si las olimpiadas o el mundial de algo, pero la cosa era un fastidio. El edificio tenía dos pisos: el superior, donde estaban las habitaciones, y el inferior, donde estaban la cocina y el comedor, dos salones y una sala de juegos, todo ello comunitario. Recuerdo que también había ordenadores, pero yo creo que fueron un agregado posterior, porque tengo un recuerdo vívido de jugar al Habbo Hotel a medias con otro niño, este de unos quince años calculo, y que él me dejaba dedicarme a escribir y hablar con los otros muñequitos en el chat mientras él se dedicaba a hacer cosas con el personaje. Esto lo hacíamos en la oficina, dónde se suponía que no podíamos estar, porque eran los únicos ordenadores que había, o los únicos con acceso a Internet al menos. Pero la vigilante nocturna hacía la vista gorda y ahí pasábamos el rato. Un día intenté, con mis tiernos e inocentes once años, ligar en el chat diciendo que tenía 19 años, un descapotable y que era médico. No sé si la persona que había al otro lado del chat me siguió el rollo sin más, o era otro u otra niña de once años tan inocente como yo, pero el caso es que yo estaba seguro de estar ligando, y casi me dio un patatús cuando se fue la luz y no pude volver a encontrar a esa persona. Mi madre se rio mucho cuando le conté el asunto. El caso es que, aunque al principio éramos cuatro gatos, hacías piña, porque todos estábamos en unas situaciones bastante parecidas. Recuerdo una madre con su hijo de quince años, vascos, si no me equivoco. Lo que más me impresionaba era lo mal que el hijo trataba a la madre. No tengo un recuerdo claro del asunto, pero supongo que si lo viese hoy entendería algo más al chaval, porque a esa edad, estar en el hospital, calvo, hecho una santa piltrafa y desplazado a un montón de kilómetros de tu casa, no son cosas que se lleven bien. Yo, por entonces, con mis once añitos, lo llevaba todo estupendamente y nada me parecía mal. Podía jugar a Pokémon hasta que se me cayesen los dedos, leer todo lo que me apeteciese y más o menos todo el mundo me consentía. Sí, a cambio estaban los pinchazos, los días horribles de tratamiento y las bajadas de defensas después de la quimio, que te dejaban hecho un trapo, pero siempre he sido un optimista y la mayor parte del tiempo no me parecía un mal cambio.
Me hicieron el trasplante en el verano de 2002, y estuve un mes ingresado en cámaras. Las cámaras son las habitaciones especiales que se encuentran total y absolutamente aisladas del exterior, dónde tus padres solo pueden entrar unas pocas horas al día, no sé si eran unas cuatro, y dónde el resto del tiempo solo pueden hablar contigo a través de un telefonillo y mirarte a través de un ventanuco redondo. Recuerdo que en cámaras no leí nada, me dediqué a los Pokémon en cuerpo y alma porque tenían que esterilizar los objetos antes de meterlos en el cubículo y los libros se estropeaban muchísimo, como cuando se caen en agua y luego se secan y el papel adopta la forma que más le apetece, sin tener para nada en cuenta que tú lo que quieres es leerlo. Y por esa razón, aunque metí un libro o dos, me dediqué muchísimo más a la GameBoy en todos los ratos que estaba solo, y al parchís cuando entraban mi padre o mi madre, porque solo podía entrar uno. El váter era el típico váter de plástico chiquitico de las caravanas, y estaba al lado de la cama, entre esta y el ventanuco. La intimidad es cosa de adultos y sanos, se ve.
El día que entré en cámaras compramos chicles por la mañana, esos chicles con forma y sabor a melón que son puro azúcar; y me tomé los 10 o 20 que compramos antes de entrar.
Recuerdo estar en la bañera en la que te lavaban para que no metieses bichos al cuarto mascando mi bola gigante de chicle y pensando que tenía que aguantarla bien porque no iba a lograr nada parecido hasta salir. Porque en cámaras se sabía cuándo entrabas, pero no cuándo salías.
Estuve un mes allí.
Los primeros días son los que peor recuerdo porque son los que peor estuve. Me dieron radioterapia a todo el cuerpo, y grandes dosis de quimio para dejar mi sistema inmunológico a cero patatero, muerto y bien muerto, para poder instalar el nuevo, el de mi hermano, y crear un Gon 2.0 libre de enfermedad. Me llevaban a la sala de radioterapia totalmente cubierto, con mi mascarilla y mis batas para que los malos bichos no tuvieran acceso a mí, y allí me radiaban todos los días. Recuerdo esas sesiones con horror, puesto que duraban mucho rato y me hacían sentarme en una especie de palo tremendamente incómodo durante todo ese rato, y estar muy muy quieto. Y claro, si estás hecho polvo, recién levantado en contra de tu voluntad, y encima te colocan en un sitio incómodo, en una posición incómoda, y te hacen estar así un buen rato sin poder moverte, pues bien, lo que se dice bien, no te lo pasas.
Había una enfermera. Qué rabia que le tenía a la pobre. Me llevaba estupendamente con casi todas, pero a esta chica la tenía atravesada y no la tragaba para nada. A día de hoy me da mucha penita porque fui súper borde con ella y sé que ella a mí me tenía cariño. Era la típica persona que quería hacerlo todo como estaba estipulado y que no tenía en cuenta las circunstancias personales de cada uno. Si había que levantar a los niños a las ocho para hacer las camas, daba igual que hubieses pasado una noche de mierda y que estuvieses muriendo de sueño, la tía te levantaba y hacía tu cama porque era lo que se supone tenía que hacer, y no hacía primero la de los demás para darte un poco más de tiempo, no.
Con esta chica estuve en planta, y ya ahí no me gustaba nada, pero además coincidió que la trasladaron a cámaras justo al mismo tiempo que ingresaba yo. Y claro, cuando uno coge manía a alguien, le hace culpable de todo lo que le está pasando. Esta chica fue mi cabeza de turco, y en ella volqué todo mi odio. Recuerdo dos cosas que «me hizo». La primera, tirar a la basura mi juego de Pokémon plata, en el que llevaba invertidas más de 300 horas. Así lo veía yo. A día de hoy, siendo más objetivo, puedo decir que me dormí con la consola en la mano y un montón de juegos desparramados por las sábanas, y a la mañana siguiente, cuando me llevaron más dormido que despierto a la sesión de radioterapia, esta chica me hizo la cama y debió de echar las sábanas sucias, con juego incluido, al vagón de la ropa sucia. Pero para mí fue cruz y raya y empecé mi cruzada particular de no hablarla, con la que conseguí que prácticamente no volvieran a ponerla conmigo.
Volví a cruzármela bastante tiempo más tarde, en una ocasión en planta, cuando acudí con mi madre para que le enseñaran cómo ponerme una determinada medicación que era pinchada en el glúteo. Y recuerdo la escena a día de hoy con gran diversión. Yo, apoyado en la camilla y con el culo descubierto. Ella, preparando la inyección en la mesita, y enseñándole a mi madre cómo purgar el aire de la aguja para no inyectarlo.
«Y ahora, mami, te voy a enseñar cómo pincharle», dijo, y dejando la jeringuilla en la mesita, sacó un rotulador permanente bien gordo y me pintó una diana con sus dos círculos en el culo. No vi necesario tal despliegue de medios para decir que había que pinchar en el cuadrante anterosuperior del glúteo, pero no negaré que era muy visual el asunto, y que entenderse, se entendía.
Procedió la amiga a coger de nuevo la jeringa, y se acercó a mí hasta situarse en mi retaguardia y fuera de mi campo visual. «Ahora, mami, tienes que darle varios golpecitos para que no sepa cuando le pinchas». Créeme, no sabes cuándo va a llegar el pinchazo, pero sí sabes cuándo te pinchan. Aquí es cuando la cosa empieza a ser maravillosamente surrealista, porque la tía coge con sus dos ovarios cuadrados y suelta: «Ahora, mami, si te llamasen por teléfono o a la puerta, tú no te preocupes», y soltando también la aguja que seguía clavada en mi pompis, se incorpora y se dirige hacia un imaginario teléfono que solo puede ver ella, y que está al lado de la puerta, dos metros por detrás de mí. Acto seguido, descolgándolo imaginariamente, simula una conversación de varios segundos, antes de volver y terminar de pincharme aquella medicación, ante las miradas incrédulas que debíamos tener mi señora madre y yo, estupefactos y mudos ante lo que acababa de suceder. Tardé una semana en poder sentarme y he tardado mucho más en perdonar a esta chica todas aquellas cosas, puesto que, aunque no era para mi gusto la mejor enfermera del mundo, no lo hacía con mala intención y siempre fue cariñosa y cercana.
Vuelvo a cámaras, donde recuerdo que estuve bastante tiempo sin comer absolutamente nada y donde, tras el trasplante, volvieron a introducir la comida poco a poco, como a los bebés. Primero purés y zumitos, y luego, poquito a poco. Nada de leche, alimentos crudos como frutas ni gluten. ¡Tenía sueños húmedos con magdalenas y chocolate! Un joven residente, que ahora ya no es ni tan joven ni residente, me prometió invitarme a chocolate y magdalenas en cuanto pudiera comerlas. Si me lees, que sepas que, si volvemos a encontrarnos, exigiré el pago de aquella deuda, Pere.
Había en una cámara cercana un niño canario mucho más pequeño que yo. Recuerdo a su padre preguntándome qué tal había comido y cómo yo le contaba orgullosísimo mis avances para que él me diese la enhorabuena de forma exagerada, con aquel acentazo que tenía. El tío conseguía que beberte un zumo pareciese una proeza digna de un cantar de gesta.
Y luego salí de cámaras, aunque tenía que ir todas las semanas a las consultas del hospital. La rutina era llegar a las 8 u 8:30 para el pinchazo, luego una radiografía y después podía desayunar en uno de los bares cercanos para esperar pacientemente mi turno en las consultas de oncología y hematología.
Fue cuando aprendí que el nombre de paciente te lo dan por la paciencia que necesariamente has de desarrollar. No sé cuánto tiempo estuve haciendo eso, al principio a intervalos de una semana, luego de dos, un mes… Pero puedo decir que se me hizo largo. Y cada día era un intento porque me bajaran medicación. «Una pastillita menos, va, porfi». Llegué a tomar hasta once pastillas diferentes en una sola toma, y todas a la vez, de un trago, que no está la vida para desperdiciar minutos en tragar de una en una. Fue muy paulatino, pero se empezó y se bajó la medicación. Y al verano siguiente al trasplante pude irme de campamentos prácticamente sin nada, o puede que incluso sin nada.
Fueron unos campamentos para niños que habían pasado algún proceso oncológico que no sé muy bien quién organizaba, puede que el hospital, AECC o alguna asociación de allí, como Villavequia —no sé ni si se escribe así—. Me lo pasé en grande en aquellos campamentos e hice un montón de amiguitos con los que mantener el contacto a través del chat de Messenger, como hacíamos en aquellos tiempos, aunque esto creo que solo lo entenderán bien mis coetáneos. Había un montón de actividades, un montón de gente, di mi primer pico y tuve mi primera «novia», Eli, que era una chica más buena que el pan. Doce añitos tendría yo, calculo.
Y después de ese verano, volví al cole. Durante un par de semanas al menos, hasta que mi madre me vio una zona de piel algo diferente al resto en la cadera, ligeramente más rugosa, y llamó a la doctora que me llevaba en Barcelona. Y aquella, que era muy lista y se las sabía todas, vio las orejas al lobo a través de la descripción telefónica y me puso medicación rápidamente.
Porque la médula de mi hermano había decidido que mi cuerpo no era el suyo, que se encontraba en ambiente hostil, y que lo mejor que podía hacer ella era atacarme con todo. Había hecho lo que en medicina se llama rechazo injerto contra huésped, y la médula trasplantada estaba creando un montón de defensas para atacar a mi cuerpo. Lo cual en mi caso se tradujo como una esclerodermia, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo produce un exceso de colágeno —no es exactamente así, pero es lo que yo pensé muchos años—. Fui notando cómo progresivamente perdía elasticidad. Primero me costaba agacharme a por el boli que se me había caído o abrocharme los cordones. Más tarde no solo me costaba, sino que me resultaba totalmente imposible. Cuando volví a salir del cole había un chico que me ayudaba cada vez que se me caía algo porque yo era incapaz de recogerlo del suelo.
La cosa siguió agravándose, y llegó un punto en que respirar era un esfuerzo increíble. Mi tórax se había transformado en una prisión, una armadura rígida que me impedía respirar bien, moverme a gusto y que incluso me producía taquicardias, dado que mi corazón estaba aprisionado. Aquella época, que fue muy larga, fue horrible. Avanzar cincuenta metros me dejaba extenuado, con lo que salir de casa se convertía en un reto para mí, y para el que fuese a mi lado, puesto que moverme cien metros podía requerirme tranquilamente cinco minutos. Cincuenta minutos el kilómetro, hazte a la idea. Y claro, a eso hay que sumarle la medicación.
Porque volvió, y con más fuerza que antes. Inmunosupresores a tope. Corticoides y ciclosporina por un tubo. Los unos generan cushing y la otra, hirsutismo. Para entendernos, los unos te engordan la cara hasta niveles increíbles, y la otra puebla esa enorme cara de luna llena que se te ha quedado de pelo negro, como de hombre lobo, que no debería estar ahí. Al principio no me molestaba, benditos doce años y bendita incapacidad de ver las cosas malas. Me hacía gracia mi pinta. Iba por ahí diciendo que era un chino feliz. ¿Por qué un chino feliz? Pues porque mis papos habían crecido tanto que entrecerraban mis ojos, y cada vez que sonreía, cosa que me gustaba hacer, mis ojos se convertían en dos líneas muy parecidas a los ojos de los asiáticos. Así que me movía por la casa McDonald´s repartiendo sonrisas y gritando que era un chino feliz. Al menos al principio, mientras me hizo gracia.

Imagen de mi 13º o 14º cumpleaños
Porque estuve así mucho tiempo. Tengo pocos recuerdos de momentos de bajón en mi vida, y ha habido muy poquitas veces en las que he dicho: «¿Por qué a mí? Esto es muy injusto». Una de ellas fue en la casa McDonald’s, en esta época. Habíamos viajado desde Burgos para una revisión y yo me encontraba en la habitación, pintando mis figuritas, porque me gustaba pintar figuritas de Warhammer, de El señor de los anillos y todas esas cosas frikis que podía hacer sin pegas, pues no requerían moverse del sitio. Estaba solo en la habitación, y en un momento dado fui a coger algo a una mochila que había sobre mi cama.
Os narro la escena. Una habitación grande, un ventanal frente a vosotros, una gran cristalera que se abre a una terraza. Las cortinas están corridas y no hay suficiente luz natural, así que las luces de la habitación están encendidas. A vuestra izquierda hay un par de camas de noventa, juntadas para hacer una cama de matrimonio, donde dormían mis padres. Más allá, otras dos, transversales a las primeras y separadas, con el cabecero tocando al ventanal del que os he hablado. Las que usábamos mi hermano y yo. A vuestra derecha, una mesa de buen tamaño, con una silla, en la que yo me encontraba sentado. De esa silla hasta mi mochila no podía haber más de dos metros. Y el suelo estaba vacío. Me ves levantarme de la silla, despacio, puesto que voy bastante ortopédico en ese cuerpoescombro que tengo. Me desplazo despacio hacia mi cama, sobre la que se encuentra la mochila. Y me caigo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Intenté dar un saltito porque estaba contento con cómo estaba pintando? ¿Caminaba normal y simplemente tropecé en llano? ¿Me fallaron las fuerzas y simplemente caí como un fardo? No lo sé, y como vosotros, aunque lo estéis visualizando, tampoco estabais allí, no lo sabremos nunca. Pero me caí. Y cuando no eres capaz de abrocharte un cordón o de andar cien metros seguidos, levantarte del suelo no es tarea baladí. Así que lloré. Y maldije. Y solo en la habitación dejé salir toda mi frustración y me pregunté por qué a mí. Porque yo, con trece años que tenía, no era capaz de andar dos metros sobre un suelo llano sin caerme al suelo. ¿Por qué no era capaz de levantarme? ¿Por qué mi vida era tan horrible y tan injusta? Me vine abajo, ya no solo de forma física, pues era difícil estar más abajo que lo que lo estaba en ese momento, sino también mentalmente. A posteriori, hablando con mi hermano, él me ha dicho que esa fue la primera vez que me vio caído, tocando fondo.
Para ese rechazo injerto contra huésped, que se instauró de una forma rapidísima, mi doctora de Barcelona decidió mandarme a Madrid, a un tratamiento «experimental» con fotoaféresis extracorpórea. Básicamente, sacan la sangre de tu cuerpo, la meten a una máquina que hace determinados procesos y la vuelven a introducir, todo en sesiones de unas horas. Para ello necesitan un calibre venoso muy importante, puesto que el flujo tiene que ser grande, y para eso no vale con una agujita cualquiera. Pero claro, además de ser un niño, yo tenía unas venas muy maltratadas a base de quimios, de diversos tratamientos y de mucho uso. Todo ello acrecentado por la esclerodermia, lo que impedía que se me pudiese pinchar con las agujas que se necesitaban para el proceso. Así que me pusieron un catéter. Por aquel entonces, me había puesto y retirado dos reservorios porque se habían infectado, y se decidió que un catéter era la mejor solución.
Este catéter era un tubo que entraba desde mi pecho hasta una vena o arteria importante. Pero claro, era un tubo con dos salidas que colgaba como veinte o treinta centímetros desde mi pecho, y quieras que no, pesa. Y lo sujetaba un apósito, que no da la mayor de las seguridades. Así que no me atrevía a llevarlo colgando sin más debajo de las camisetas y pasé a usar camisas con bolsillo a la altura del pecho, en el que introducía el catéter. Llevé muchos catéteres; de hecho, no recuerdo cuántos. Más de siete y menos de doce, pero en esa horquilla todo es posible. La mayoría se infectaron y hubo que cambiarlos. Uno me lo explotaron, literalmente, mientras me hacían un TC con contraste para una revisión en Barcelona. El técnico o enfermero puso el contraste, pero olvidó quitar el bloqueo de plástico que se encontraba clampado. Cuando el TC se puso en movimiento, sonó una explosión y yo noté que me mojaba. Y el tío, con sus dos huevazos bien puestos, entró y dijo que no pasaba nada. Nada excepto que me tocó cambiar de catéter con su correspondiente entrada a quirófano, claro.
Aunque no pretendo dar pena ni inspirar lástima, lo cierto es que la daba bastante. Repasemos:
Tenemos un chaval en plena adolescencia, esa etapa en la que buscas la socialización, desentenderte de la familia y buscar tu rol social con los amigos. Esa época en la que la imagen es para uno algo importantísimo, empiezan a pasar cosas con chicas y ya no solo te gustan, sino que deseas ser correspondido. En definitiva: la etapa en la que aprendes cómo tiene uno que relacionarse con la gente y qué cosas se pueden decir y cuáles no.
¿Socialización?
Una hora a la semana con tres compañeros de clase que vienen los viernes de tarde al salir del cole y me cuentan lo que pasa en clase y lo que no. Porque, atiborrado como me tienen a inmunosupresores, parece una idea nefasta exponerme a entrar en una clase de veinticinco personas, cada una con sus virus, bacterias y bichitos varios, durante seis horas diarias. En cuanto a gente de mi edad, poco más: algunos amigos cercanos. Y para acabar, naturalmente, la familia, ese ente del que el adolescente tiende a escapar y que suponía la práctica totalidad de mi socializar.
¿Imagen?
Me habéis visto esa cara de Cushing terrible, redonda como una hogaza y con todo ese pelo: el doble de Kim Jon Un. Además, la facha: como no puedo abrocharme los cordones solo y tengo los pies también hinchados, únicamente uso zapatillas abiertas o de andar por casa; solo visto camisas con un bolsillo en el pecho para poder colocar el catéter, y grandes, porque si no, no soy capaz de meterme en ellas. En cuanto a la altura: bajito. De hecho, estoy en tratamiento con hormona del crecimiento. El sueño de cualquier adolescente, ¿verdad? Hace que casi te alegres de no poder socializar.
¿Y chicas?
Sin duda llamaba la atención de las chicas, pero no del modo que yo hubiera deseado ni en la franja de edad adecuada. Las abuelas me miraban de forma muy descarada y alguna, incluso, trufaba algún comentario poco amable. Una vez, harto de una señora que no hacía más que mirarme de esa forma tan indiscreta que parece ser especialidad de la gente mayor, me acerqué poco a poco a ella y, aprovechando el único momento en que no me miraba, me acerqué a ella y, en cuanto se volvió a girar hacia mí, le grité: ¡¡¡Bu!!! A mi madre le hizo muchísima gracia.
El caso es que en esos años en que uno forja su personalidad y su forma de ser con sus amistades, los amigos con los que yo más tiempo pasaba eran mis libros: mil sagas de fantasía, de heroicos y caballerosos personajes que siempre llegaban en el momento adecuado y sabían lo que tenían que hacer. Sin atemperar por gente de mi edad en absoluto, hicieron que mi forma de ser fuese, cuando menos, «especial». Relacionarme con muchos más adultos que gente de mi edad hizo que mi forma de relacionarme con el mundo fuese diferente.
Gente de mi edad había poca: mi mejor amiga de todita la vida, un año menos que yo e hija de la mejor amiga de mi madre; mi hermano y el suyo, dos y tres años menos que yo; mis primos, todos más pequeños que yo; y los tres compañeros que venían a contarme las cosas de clase, y que pronto fueron solo dos: un chico y una chica.
Él, mi mejor amigo desde el primer día de cole, puesto que nos sentaron al lado el uno del otro. A ella la invité a un cumpleaños porque me gustaba y así nació nuestra amistad.
Imaginad cómo de desesperado estaría por tener contacto con gente de mi edad que estuve un año y pico acompañando a esta chica a la academia de inglés sin tener yo inglés, únicamente para poder hablar con ella durante el camino. Luego yo iba a ver a mi abuela, que vivía cerca, hasta que ella salía y volvíamos juntos. Fue la que me pasó apuntes y exámenes durante todo el tiempo que yo no fui a clase, que fueron cinco añitos.
Todo esto es un caldo de cultivo cuanto menos «curioso» para una personalidad. Estaba rodeado únicamente por gente que me quería mucho, adultos en su mayor parte, y que además me consentían casi todo, pues, al fin y al cabo, daba bastante pena. En un momento de la vida en el que el resto de los seres humanos están aprendiendo esas lecciones de comportamiento social en el entorno escolar, cuando mediante el método acierto/error se aprende qué decir y cuándo, qué callar, cómo comportarse… yo no podía ni asistir a clase. Obviamente, yo no aprendí nada de eso dado que todo lo que decía le parecía muy bien a mi entorno. Probablemente, esta sea una de las causas por las que suelo hablar más de lo que es necesario y por las que confío muy rápidamente en los demás.
Estuve desde los diez a los dieciséis años sin ir a clase y sin relacionarme apenas con gente de mi edad. Desde el segundo trimestre de quinto de primaria hasta primero de bachiller, lo cual me marcó bastante. Como me marcó una de las primeras personas que conocí poco antes de volver al colegio y que se convertiría en mi mejor amigo y una de mis mayores influencias —no sé si por suerte o por desgracia.
Conocí a este chico mientras él peleaba con mi hermano en una placita al lado de mi casa. Se golpeaban con las mochilas como si no hubiera un mañana, simplemente porque era divertido. Yo pasé por allí y al principio me asusté. El caso es que no sé muy bien cómo, pero acabó subiendo a casa y viendo los cientos de libros que había en mi habitación —esto no es una exageración, aunque no creo que lleguen a mil, desde luego no hay menos de 300 o 400 libros en mi habitación— y que casi todos eran de fantasía. Y como los dos éramos unos «entendidos» en la fantasía, congeniamos rápidamente. Ni él ni yo conocíamos a nadie que hubiera leído tanta fantasía como nosotros y nos pasamos la tarde hablando de diversas sagas. Os hablo de él porque era y es tremendamente carismático e inteligente y apareció en mi vida cuando yo no conocía prácticamente a nadie fuera de un círculo «íntimo», por lo que puedo asegurar que es una de las personas que más ha influido en mi vida.
En aquel momento me parecía el ideal de persona e intenté parecerme a él en todo lo posible. Todo lo que hacía él me parecía lo más. Si tuviera que definirle con el mínimo de palabras, os diría que era una persona que ponía las anécdotas por encima de todo lo demás. Estoy seguro de que me mintió en la mitad de las cosas que me contó, aunque en aquel momento me lo creía absolutamente todo. Pero lo cierto es que luego salías con él y siempre te pasaban cosas curiosas que él forzaba. He subido hasta el tejado de una catedral por unos andamios para recorrer pasadizos adornados con gárgolas y ver la catedral desde una perspectiva que nunca soñé; he subido a no sé cuántas grúas de construcción inmensas para ver la ciudad desde ellas, he entablado conversación con perfectos desconocidos solo porque parecían interesantes, he derribado paredes de edificios abandonados a martillazos, he prendido fuego a un suelo impregnado de gasolina para luego saltar sobre las llamas… he hecho muchas cosas con él que nunca hubiera hecho sin él. Y al final, se me ha pegado un poco. Quizá para otro que no fuese yo, simplemente, hubiera sido un flipado y poco más. Pero, como digo, me había criado en un ambiente en el que confiaba al cien por cien en mi entorno y desconocía la mentira, puesto que nadie había tenido motivos ni necesidad de mentirme nunca. Así que cuando conocí a este chico, que era confiado y totalmente seguro de sí, me creí absolutamente todo lo que me contó. Y cuando me hablaba de lo guay que era todo lo que hacía, donde otros con más bagaje que yo hubieran sabido discernir entre fábula y realidad, yo únicamente me hacía una composición errónea de la vida a partir de mi confusa visión previa del mundo y los roles sociales.
Él fue la primera persona que me metió en la cabeza la idea de hacer una religión propia, aunque en aquellos momentos la religión de la que hablaba básicamente consistía en adorarle a él como un dios y, obviamente, no me convenció. Pero estaba tan «enamorado» de él que intenté copiarle con desastrosos resultados. Fui a un campamento de verano para aprender a dibujar cómics, y el primer día ya solté la idea de una religión en la que yo era el dios principal, idea que luego cambié a que el dios era un tal Samael y que tenía ejércitos de unicornios asesinos y la capacidad de destruir gente con meteoritos. Esa misma noche uno de mis compañeros de habitación me arreó una patada en la espinilla sin venir a cuento. Estaba hablando con otras personas en el porche de la residencia donde nos alojábamos y de repente él vino hacia mí y me dio una patada bien fuerte. Cuando acabó el campamento, y ya habiéndonos hecho amigos, me confesó que, si me pegó, fue porque mi nivel de frikismo había superado su umbral en ese momento y no me soportaba ni un poco. Como digo, al final acabé haciéndome amigo de todo el mundo, e incluso, y para sorpresa de todos, sobre todo mía, conseguí que un par de personas se convirtiesen a mi «religión». Pero tenía una entrada un poco «fuerte».
Ese fue el último verano antes de volver a clase como una persona normal. Fui a dos campamentos totalmente seguidos, el del cómic, que, aunque empezó de forma algo «movidita», acabó estupendamente y salí encantado. El último día, en el que los padres venían a recogernos a mediodía, hicimos una actividad por la mañana que consistía en ir pasando un folio con nuestro nombre a todos los compañeros y que cada cual te escribiese algo. Todavía conservo ese folio y lo leo de vez en cuando. Voy a transcribir alguno de los comentarios para que os hagáis a la idea de cómo era y cómo se me veía.
Hola San Mael, eres el mejor líder de una secta que he conocido.
Gonza, eres un tío plasta pero muy majo.
Deja de adorar a «Gong», que los dioses y más los raros no solucionan nada, ya sabes cómo es tu extinción ideal, no? El meteorito xD, Aunque a veces seas pesado, me caes bien.
Aunque dicen que eres un poco cansino, me pareces majísimo.
Jaja meteorito va! Me alegro de haberte conocido, eres un plasta especial y muy loco.
Vivan los elfos, el mundo paralelo, los ponis, delfines, caballos, furbis y teletubbies maléficos, me lo he pasado súper genial contigo eres súper gracioso, no cambies nunca, así de gracioso, eres genial, sigue imaginando así, el mundo necesita más optimistas como tú. Un beso y espero volver a encontrarte.
Era un pesado, ya que no sabía cuándo parar o cuándo una broma había dejado de hacer gracia, pero al final me hice mi huequito y me lo pasé muy bien, aunque sufrí bastante por no saber nunca cuándo me estaba pasando hasta que era demasiado tarde y ya se habían cabreado conmigo.
Pero claro, este era un campamento para aprender a dibujar tus propios cómics, por lo que había un sesgo importante en el tipo de niños que asistían, ya que la mayoría iban a ser bastante frikis y más tendentes a mi onda que el común de la gente.
Eso cambió en el segundo campamento del verano, que fue inmediatamente después del primero. Tan inmediatamente después que el mismo día que acababa uno empezaba el otro. Estuve a puntito de no ir.
Poneos en situación: llevaba diez días fuera de casa, y la última noche de un campamento no se duerme prácticamente nada, lo cual se traduce en que al día siguiente estás hecho polvo. Mis padres habían ido a buscarme a Soria —o Segovia, no estoy muy seguro— y me habían llevado a la estación de trenes de Madrid, de dónde salía el tren hasta el campamento, que estaba en la montaña catalana. En un momento dado, mi hermanito pequeño —en aquel entonces tendría año y poco— vino corriendo hacia mí y me abrazó. En ese momento, en realidad, yo lo que quería era irme a casa con mi familia porque estaba cansadísimo y tenía ganas de estar con ellos, pero a la vez les había hecho llevarme desde Soria a Madrid para poder ir al otro campamento, y me habían hablado genial de la experiencia. Pero, sobre todo, acababa de hacer que mis padres se metiesen un viaje del copón para llevarme hasta allí. Así que no me quedaba otra que ir.
El viaje fue interminable, dado que el campamento era en el Vall´d Aran y salíamos de Madrid. Era un campamento para niños que hubieran tenido cáncer, pero era hasta los 18 años, y la gente ya no era tan «niña». La mayoría eran niños que habían tenido un cáncer de muy pequeñitos y luego una vida muy normal, y gente «de barrio» que tenía una experiencia vital que difería completamente de lo que había vivido yo. Para que me entendáis, os cuento una anécdota: la primera vez que ofrecí chocolate, todo el mundo a mí alrededor se emocionó mucho y me empezaron a preguntar que cómo lo había conseguido. Emoción que se perdió en el momento en que saqué una tableta de chocolate con leche, pues lo que ellos esperaban era que yo rulase un canuto. En aquel momento yo no conocía más chocolate que el Nestlé o el Milka y me tuvieron que explicar de qué iba el asunto y que es una forma de llamar al hachís. Allí casi todo el mundo había perdido la virginidad e iba con expectativas de pillar. Todo era nuevo para mí y estaba totalmente fuera de mi onda.
El día que llegamos asignaron habitaciones y poco menos que inmediatamente nos fuimos a la cama, ya que habíamos llegado pasada la medianoche. Yo venía cansadísimo, puesto que la noche anterior había sido la última del campamento previo. No había dormido nada, los viajes siempre me han cansado mucho y llevaba todo el día viajando. No me gustaron mucho mis compañeros de habitación. Era una habitación de literas, y había dos grupos ya formados. Tres chicos que ya se conocían y dos que también. El grupo de tres estaba formado por un carismático líder, un buscabroncas de cuidado —le echaron del campamento, de hecho— y un chaval sudamericano que parecía más normal. En el momento en que este último se quitó la camiseta vimos que tenía unos apósitos y nos contó que le habían dado un navajazo en una pelea; no recuerdo si dijo de bandas o por drogas. En cualquiera de los dos casos, yo me asusté. El broncas hizo un par de comentarios respecto a mi mp3 y mi móvil, que hicieron que los guardase en el neceser y durmiese abrazado a él. Los otros dos chavales al principio parecían normales, pero luego resultaron ser igual de broncas que el broncas, pero más cobardes. Ellos dejaron claro que no iban a dormir nada, pero yo no podía con mi alma y me dormí como un cesto. A la mañana siguiente supe, por la bronca que cayó en el desayuno, que debieron liarla bastante todos en general, que se habían escapado al lago a fumar, que habían tocado la alarma de incendios y que habían montado un escándalo digno de recordarse. Luego supe que también habían dedicado un tiempo a meterme calcetines sudados en la boca y ese tipo de lindezas.
En el desayuno había que escoger mesa. Me puse con los de mi habitación porque todo el mundo estaba así y porque en aquel momento de mi vida yo hacía lo que hacía todo el mundo. Éramos dos habitaciones en esa mesa. El primer día hablaron de que habría encargados de mesa, que serían los que se encargarían de llevar y traer los platos, que cada día sería uno. Dijeron que me pusiese yo, e, inocente de mí, pensé que así me lo quitaba. Fue un maltrato y acoso absoluto, tanto en el desayuno como en la comida, y algo menos en la cena porque ya vi que el resto de los encargados de mesa no hacían todo lo que se suponía que tenía que hacer yo. Tras el desayuno, que fue una mala experiencia, ya me caían francamente mal mis compañeros de habitación, pero cuando llegamos al edificio donde dormíamos, los monitores nos dijeron que nos pusiésemos en otra habitación más cercana a la suya porque los compañeros debían haber sido los que más la habían liado el día anterior. En el momento en el que lo dijeron, el broncas, que es el que dormía en la litera de encima de mí, dijo que se mantenían las literas y a todos nos pareció bien. Fuimos moviendo las cosas y cuando llegamos a la nueva habitación, resultó que su colchón era más pequeño, y en un momento en que fui a por algo a la otra habitación, intentó cambiarlo por el mío. Pero yo llegué y le cogí. El desenlace no fue como en los libros que yo leía, y nadie acudió en mi ayuda, por lo que simplemente me quitó el colchón y se lo puso en su cama mientras yo miraba impotente y frustrado, a punto de llorar, o puede que llorando, y los compañeros no decían ni pío. Tras eso, fui a un monitor y le pedí por favor que me cambiase de habitación, a lo que accedió.
Me pusieron en la habitación en la que sobraba una cama, que era la de la gente «tocada». Todos los chicos en esa habitación habían tenido tumores cerebrales que les habían operado, y ninguno estaba en perfectas condiciones. Lo cual me ponía a mí en una situación de marginación total respecto al resto de compañeros. Todos los días, a la hora de la siesta, cogía mi mp3 y me iba a una especie de claro en el bosque a llorar un rato. O a la zona del lago, a un embarcadero que había, cuando no había nadie, a estar solo y escuchar música. Fue una experiencia bastante triste la de aquel campamento, pese a que al final encontré gente más afín a mí, pero fue mi manera de darme cuenta de que era muy diferente al resto y de empezar a entender, aunque aún me quedaba mucho camino por delante, que no necesariamente lo que hace todo el mundo es lo mejor que uno puede hacer.
Tras ese verano, volví a clase. Casi todos mis compañeros me conocían, excepto los que habían venido nuevos en los años que yo había estado en casa. Y como era un colegio concertado, estos eran pocos. Los profesores se habían preocupado de recordar a mis compañeros que yo era parte de la clase, aunque no estuviera presente a lo largo de los años, y la bienvenida fue muy buena. Al principio fue todo bien, un poco raro porque todo eran grupitos bastante definidos y yo no pertenecía a ninguno, pero a la vez me aceptaban en todos sin pegas. Pero según fue pasando el tiempo, fui viendo que no encajaba en absoluto. No voy a decir que alguien me maltratase o me acosase, porque no fue así, pero me ignoraron porque no encajaba, y como era un colegio pequeño y había poca gente, no acabé de encontrar un hueco en el que me sintiese enteramente cómodo.
La gente no captaba o pillaba mi humor, y los pocos que lo hacían, no se reían cuando contaba un chiste o hacía una gracia por miedo a quedar como idiotas, que era como acababa quedando yo porque nadie entendía lo que había dicho. En aquellos momentos pensaba que eran todos idiotas y lo pasé bastante mal. A día de hoy, creo, simplemente, que no teníamos las mismas referencias. Pero fui aprendiendo, a base de golpes, a comportarme cada vez más como la gente de mi edad, aunque estuviera lejos de ser «normal».
Creo que me vino muy bien sentirme fuera de lugar en mi clase en aquel momento porque, aunque lo pasé bastante mal, eso me permitió conocer a mi núcleo principal de amigos, que era básicamente el grupo de mi hermano. Es otra cosa que tengo que agradecerle, ya que, aunque no me salvó de una forma tan tajante como su médula, también me dio la vida. Porque, ya que no me sentía cómodo saliendo a la calle con la gente de mi clase, muchos días bajaba al patio del colegio con mi hermano y sus amigos, que poco a poco pasaron a ser nuestros amigos y que son un grupo de personas absolutamente maravilloso. Sé que eso piensa todo el mundo de sus amigos, como debe ser, pero es que de verdad que es un grupo de gente especialmente increíble. Pese a que pensamos muy diferente en un montón de aspectos que suelen conllevar fricciones, como el político o el económico, nunca nos hemos ido enfadados a casa ni hemos tenido ninguna discusión que no haya llegado a buen término al poco tiempo. Bueno, una vez sí, pero dado que el que se enfadó y dejo de hablar y querer ver a uno de ellos fui yo, creo que ellos siguen impolutos como grupo. Y dado que todo se solucionó y yo evolucioné a mejor, me arriesgo a decir que somos en conjunto, un gran grupo. Con ellos me siento totalmente seguro porque sé, y me lo han demostrado muchas veces, que no me van a dejar en la estacada pase lo que pase y la líe como la líe. Y tener la certeza de que tienes gente a tu alrededor a la que le podrías confiar tu vida, hace que esa misma vida sea mucho más fácil.
Tras el bachillerato fui a la universidad, a estudiar Medicina. Conocí a mucha gente y mejoré poquito a poco, con la práctica, mis habilidades sociales, hasta aprender qué cosas podía decir y cuándo, aunque a día de hoy sigo sin ser ningún experto. Pese a ello, seguí confiando en la gente.
Al entrar en la universidad tenía novia. Fue el primer amor y como tal, muy bonito. Fue previo a la selectividad, y si soy sincero, sigo sin entender como la aprobé, porque puedo asegurar que no estaba para nada centrado en lo que tenía que estar. Me centré mucho en aquella relación. Nunca había tenido novia, ni siquiera había llegado a besar a una chica antes que ella, y me metí hasta el fondo en la relación, dando de lado a prácticamente todo lo demás. Fueron dos años de relación, bastante tumultuosa, y de la que aprendí mucho, principalmente sobre lo que no se debe hacer. Me llevó a pelearme con bastante gente y a cortar varias relaciones, porque la ponía por delante del resto. Cuando digo «me llevó» no me refiero a que ella hiciese nada, fui yo solito el que, infeliz de mí, decidió que todo mi tiempo tenía que ser para ella.
Luego tuve otra novia, que me marcó mucho más. Una relación tumultuosa, en la que yo creía estar muy por debajo de ella y en la que imperaban celos, discusiones y mucho mal rollo. No dejábamos de hacernos daño mutuamente. Esta segunda relación fue importante para mí puesto que vi la vorágine en la que pueden transformarse las pequeñas mentiras. Tonterías, cositas muy simples que en principio uno puede considerar que no son ni siquiera mentiras, sino simplemente omisiones de información en aras de una convivencia tranquila. Pero se acaban sumando, y acabas no sabiendo qué has dicho y cuándo lo has dicho. Cambié mi personalidad, cambié amigos, cambié de forma de vestir, lo cambié todo porque pensaba que era lo adecuado, ya que su opinión siempre era más válida que la mía. En estos asuntos es el tiempo el que te da la perspectiva, y con el tiempo he visto lo frustrante y dolorosa que era esa relación para ambos, pese a que nos empeñamos en llevarla adelante. Gracias a esos cuatro años he desarrollado la capacidad de ser hipersincero. No es fácil y no siempre consigo serlo, pero por ahora me ha funcionado siempre estupendamente. Simplemente consiste en decir la verdad, en contarla toda y no dejarte nada en el tintero. Vas a hacer daño en muchas ocasiones, y vas a hacer daño a personas que quieres. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que vas a evitar mucho más daño. Porque hace menos daño que te digan una verdad, y esta duela, que descubrir una mentira. Porque una verdad puede ayudarte a cambiar, y aunque puede que escueza al principio, puede ayudarte a mejorar. Una mentira no te va a ayudar en ese sentido, y además, tienden a hacer quiste. Aprendí de estas dos relaciones que ninguna relación debería estar por encima de las demás. Todas son diferentes, y no estoy diciendo que quieras a todo el mundo por igual, pero sí que se puede alcanzar un equilibrio y si alguien en tu vida no es capaz de aceptar eso, quizá el problema lo tiene ese alguien y no tú. También aprendí, a las malas, que si no te quieres a ti mismo tanto o más que al resto del mundo, probablemente tus relaciones fracasen.
He tenido multitud de amigos en multitud de grupos durante mi vida universitaria, que acaba de terminar y ha sido mucho más larga de lo habitual. El primer año me di un gran palo a nivel de estudios, puesto que había mucho que estudiar y yo no tenía ni la práctica de estudio ni la paciencia, ni la voluntad para ponerme a tope. Suspendí prácticamente todo. Pero a nivel social fue un gran año para mí, puesto que por fin encajé en grupos por mí mismo. Seguía teniendo mis particularidades y jugaba con un hándicap importante, que era el de irme todos y cada uno de los fines de semana de vuelta a mi ciudad natal para ver a mi novia, pero aun así encajé bien en la universidad y eso me fue dando poquito a poco confianza. El segundo año, aunque algo mejor, me pasó lo mismo a nivel de estudios. Fue ya en tercero o cuarto cuando me di cuenta de que yo no iba a llevar el mismo ritmo de los demás porque no quería llevarlo. Yo no tengo buena capacidad de memorización y Medicina es una carrera dónde prima eso, así que si quería llevar el ritmo de curso por año que tenían mis compañeros, tendría que estudiar aún mucho más que ellos. Y ya de por sí me costaba alcanzar incluso el estudiar lo mismo, así que estudiar más estaba descartado. Como ya he dicho en otros capítulos, considero que las relaciones sociales, la gente, es mucho más importante que sacarse la carrera en seis años en vez de en siete, así que apliqué esto a mi vida. Esto no quiere decir que dejase de estudiar y me dedicase a salir de fiesta, ni mucho menos. Pero dejé de sentirme mal por no llegar y me dediqué a estudiar el mismo tiempo que estudiaban los demás, pero sin martirizarme si suspendía. Y por supuesto, sin dejar nunca de lado las relaciones sociales. Esa decisión implicó también repetir curso y pasarme al Plan Bolonia, lo que hizo que aumentase mi red social, pues ahora implicaba a dos cursos.
Pasaron siete años de carrera maravillosos, en los que hice montones de amigos y fui aprobando asignaturas poquito a poco. En ese séptimo año decidí ponerme las pilas y saltarme un poco mis propias normas, para intentar sacar todas las asignaturas que me quedaban por sacar y poder acabar al año siguiente. Había intentado hacer lo mismo el año anterior para poder irme a vivir con la chica con la que llevaba casi cuatro años, pero a mitad de curso me dejó, y lo cierto es que no supe gestionarlo en absoluto y me hundí en la autocompasión, suspendiendo casi todo el segundo cuatrimestre. Pero al año siguiente me puse a tope y conseguí hacer una rutina que me permitía compaginar un estudio mayor del que había alcanzado nunca con el mantenimiento de mis redes sociales, quedando con ellos a desayunar antes del estudio, haciendo los descansos de la biblio o yendo a escalar o a tomar algo al acabar la sesión de estudio. Y hubiera conseguido mi propósito, o eso quiero creer, si no me hubiera vuelto a poner malo.
A posteriori, no sabría decir cuando empezó la enfermedad. En el momento, supongo que el malestar que llevaba sintiendo un tiempo no lo atribuí a nada en concreto, simplemente dolores de estómago y poco más. Si tuviera que poner un día en concreto, fue un par de días antes de mi graduación, en un viaje al País Vasco, en el que comí un filete que me sentó fatal. Pensé que era una indigestión generada por el filete, en un principio, y pasé un par de días fatal allí. Pero cuando volví a Valladolid para mi graduación seguía estando francamente mal, tanto que el mismo día de la graduación mi madre quería que volviese a Burgos con ellos. Pero yo estaba empeñado en que quería aprobarlas todas ese año y me había dejado tres asignaturas para la recuperación, así que decidí quedarme en Valladolid. Esa misma noche fui a urgencias. Una radiografía anodina y poco más que decir, me recetaron laxantes para ver si mejoraba y a casita. Pero no mejoré, y a mí aquello cada vez se me parecía más a un cáncer, aunque no quería admitírmelo ni a mí mismo. Pero la pérdida de peso inexplicable, los dolores continuos y los sudores nocturnos se empeñaban en llevarme la contraria. Recuerdo llamar a amigos que ya estaban trabajando de médicos, e incluso a un antiguo profesor de la facultad. Y al final, tras hacer el primer examen entre sudores y escalofríos y suspenderlo porque no era capaz ni de entender las preguntas tipo test, tuve que admitir que no estaba en condiciones de nada y volví a Burgos, para ir allí a urgencias. Tras esa primera visita a las urgencias de Burgos, en la que volvimos a no sacar nada en claro, fui a Valladolid a hacer el último examen que me quedaba, al que únicamente me presenté a firmar que había estado allí, y otra vez a la reclamación de ese primer examen que había hecho, puesto que había sacado un 4.6 y dado que había hecho el examen en unas condiciones francamente malas, quería ver si podía conseguir arañar esos puntitos. Estaba francamente mal ese día, que fue también en el que recogimos todas las cosas del piso de Valladolid. Según llegué a Burgos, me metí en la cama con una fiebre altísima y dormí hasta el día siguiente.
Como ponerse malo en verano y en plenas fiestas de Burgos es una mala idea, ya que la plantilla del hospital está en el mínimo, en la siguiente visita a urgencias, el hombre que me atendió me dijo que me pasaría a la unidad de diagnóstico rápido en lugar de ingresarme, porque probablemente tendría un tiempo de espera parecido, pero al menos lo pasaría en mi casa. Y una semana después, según me vio el internista en esa unidad, me ingresó. Como ya he comentado en otros capítulos, los primeros días fueron horribles. Una ecografía que solo sirve para decidir que un TAC es imprescindible. Que llegue el médico a decirte que, siendo jueves, probablemente ese TAC no te lo puedan hacer hasta el lunes. Conseguir que lo hagan el viernes y confirmar que hay cosas dentro de ti que no deberían estar ahí y ser consciente de que efectivamente la palabra «cáncer» coge forma y peso. Ahora hay que hacer unas biopsias a esas masas que tienes ahí dentro, así que te ponemos en lista de espera en radiología intervencionista. Parece una tontería, pero estar ingresado en un hospital es muy duro, y más cuando lo único que estás haciendo realmente es esperar. Esperar a las biopsias, un día para hacerlas y una semana aproximadamente a que anatomía patológica te diga que son insuficientes, que con eso no pueden asegurar nada, así que tendrán que hacerte una laparoscopia. Y mientras tanto, discutes con tu médico porque consideras, y con razón, que no se está preocupando lo suficiente. Tuve una bronca increíble con él porque consideraba que me estaba tratando como a un paciente de 80 años. Y un cáncer que se pilla a tiempo no se trata igual en una persona de 26 años que en una de 80, lo que implica que llegar rápidamente al diagnóstico era bastante importante. Y pese a las esperas, las cosas conmigo se habían hecho realmente rápido, pero porque yo conocía gente en casi todos los servicios y me había encargado de que así fuese, no por él. En este caso me vino bien que fuese verano, ya que se fue de vacaciones y en su lugar apareció el doctor que me llevó y que primero fue mi médico, más tarde mi mentor y por último y mucho más importante, un gran amigo. Pero en aquel momento solo era un doctor mucho más humano y comprensivo que el anterior que me había tocado en suerte.
En esos momentos yo llevaba ya, entre TAC, sacar biopsias, esperar resultados de biopsias… muchos días de ingreso. Muchos días de frustración continua sin tener ni idea de lo que va a pasar y pensando que te mueres. Y en esos días me di cuenta de que estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Desde luego que me hubiera gustado hacer algo más, como escribir un libro o hacer algo que pudiese cambiar el mundo, que es lo que intento ahora, pero aun así estaba contento con mi vida. No había acabado la carrera, y me daba exactamente igual. Porque todos los amigos que había hecho durante el transcurso de esta vinieron a verme. Los que estaban en Burgos venían continuamente, y los que estaban fuera hacían viajes para venir. Y eso me daba, y me dio, la vida.
Estuve un mes entero ingresado en la planta de medicina interna. Un mes de pura frustración, por una parte, puesto que luchaba contra la incertidumbre de no saber qué me carcomía por dentro, pero también un mes de ver cómo mi red social se volcaba en mí más de lo que nunca hubiese imaginado. Tenía que hacer turnos de visitas para que no se me apelotonaran y para poder descansar yo un poco también. Un día vinieron diez personas a la vez. Siempre me iba a la salita de espera para no molestar al compañero de habitación, y ese día éramos diez, haciendo un corrito, conmigo consumido y en los huesos, apoyado en el palo del gotero. Y cuando los eché y fui a decirle a mi madre, que estaba en la otra salita, que me iba a la cama porque no podía más, ella estaba allí con otras tantas personas, amigos y familiares que habían ido a verme. Como digo, había una de cal y una de arena. Porque, aunque la desesperación era intensa, el saberte querido es una de las sensaciones más maravillosas que existen, y te confirma que algo estás haciendo bien.
Los fines de semana de hospital eran terribles. Eran como tres días de impotencia máxima en los que sabías que no estaba pasando nada de nada. Si estabas esperando una prueba, sabías que no iba a tener lugar ni en sábado ni en domingo; si esperabas una operación, más de lo mismo. Si esperabas resultados de anatomía patológica, igual. Y eso cuando estás ingresado una semana no es tan malo, pero cuando te tiras un mes, es mucho más frustrante de lo que yo pueda describir con palabras. Saber que de 21 días de ingreso, seis de ellos no han sido para nada de nada. Y si encima, como mi cuerpo saboteador, esperas a la tarde del viernes para empeorar, pues apaga y vámonos. Un viernes le dije a mi médico que me notaba un poco hinchado y dolorido. Me acababan de hacer la laparoscopia, así que era lo normal y no le dio más importancia. Pero a lo largo de la tarde se me fue hinchando un lateral del abdomen cada vez más. Yo estaba con una amiga que en aquel momento estaba estudiando el MIR y ella me decía que debería avisar al médico de guardia para que me mirase eso, y yo decía que no, que, total, ya me habían dicho que era normal. Hasta que en un momento dado fui al baño y vi que mi escroto y mi pene se habían unido a la moda de la hinchazón y abultaban unas tres o cuatro veces más de lo que deberían. En ese momento decidí que a lo mejor sí que tenía que llamar al médico. Fue una noche movidita, porque pensaron que podía ser una infección —lo que me hubiera llevado a la UCI primero y luego, muy probablemente, al hoyo—. Al final era el líquido ascítico, que había producido una infiltración de cavidades y de grasa, y por ello se me habían «hinchado los huevos» y me dolía tanto el abdomen. Al viernes siguiente lo que me pasó fue que una de las heridas de la laparoscopia cedió a la presión del líquido ascítico y este comenzó a salir a chorro, como en una fuente. Mi hermano y una amiga se lo pasaron muy bien jugando a aplastarme con los botoncitos de la cama para ver si así el chorro salía más fuerte… Por fin, un buen día, cuando yo estaba esperando a que me metiesen de nuevo a quirófano para hacer una segunda laparoscopia en la que coger mejores biopsias, el cirujano jefe. que había estado de vacaciones hasta el día anterior —recalco que ponerse malo en verano es una mala idea—, vino a decirme que había llamado a Madrid, al hospital de Fuenlabrada, que era referencia en el tratamiento de mesoteliomas peritoneales, y que ellos consideraban que con la biopsia ya existente y lo que me había pasado hasta ese momento, yo era candidato claro a ser operado. Así, en vez de esperar un día más y someterme a otra laparoscopia, me fui de alta a mi casa para ir a Fuenlabrada y ver cuándo podían operarme. Me dieron un mes y pico para poder recuperarme antes de la operación. Porque había estado un mes ingresado en el hospital de Burgos, y eso es mucho tiempo. Había perdido como siete kilos, y eso que había intentado mantenerme activo. Una vez recuerdo que tuve a seis personas (incluyéndome) haciendo sentadillas en la habitación conmigo. Estuve yendo a escalar a un par de rocódromos y daba largos paseos, a la par que comía todo lo que podía para llegar en las mejores condiciones físicas posibles a la operación.
Yo tenía un mesotelioma peritoneal, un cáncer extremadamente raro, y aún más en alguien tan joven, que fue la razón principal por la que tardaron tanto en diagnosticarlo. El mesotelioma afecta al mesotelio de la cavidad peritoneal. El peritoneo es como una capa de tejido que recubre casi todos los órganos del abdomen. El mejor tratamiento para este tipo de cáncer, con los conocimientos de los que se dispone actualmente, es una operación quirúrgica llamada HIPEC (quimioterapia hipertérmica intraperitoneal). Para entendernos, consiste en abrir el abdomen con una gran incisión, sacar todos los órganos e ir quitando las partes «pochas» que están tocadas por el tumor. Una vez has quitado toda la patología tumoral visible, vuelves a colocar los órganos en su sitio e introduces una quimioterapia a cuarenta y dos grados en el abdomen y la dejas ahí unos treinta minutos para que haga efecto y acabe con todos los núcleos tumorales que fueran demasiado pequeños para ser visibles. Y finalmente, retiras esa quimioterapia, coses la incisión y listo.
Es una operación que suele durar bastante, en torno a las ocho horas, y que tiene una recuperación que suele ser larga, pues suele dar problemas. El día antes de viajar a Madrid paseé a mi perro por la noche, como siempre, pero recuerdo que fui a un lugar poco iluminado y no volví a mi casa hasta que visualicé una estrella fugaz para poder pedirle un deseo. Yo tenía miedo, como es natural. Existía la posibilidad de morir y la posibilidad de que la operación no fuese suficiente y no curase el cáncer, y ambas eran bastante más altas de lo que a mí me hubiese gustado.
Pero todo salió bien.
La recuperación, pese a ser lenta y dolorosa, fue muy rápida y sin ningún problema, y volví en quince días a mi casa. Una de las cosas más impactantes, y que más me hizo pensar, fue el pasillo del hospital. El día previo a la operación, recuerdo recorrerlo con el gotero en una mano, levantado en vilo, puesto que las ruedas no funcionaban muy bien, y tardar unos quince segundos en llegar de una punta a la otra. Cuatro o cinco días después de operarme el mismo trayecto, apoyándome en el gotero para poder andar, pudo llevarme tres minutos. Una distancia que cuatro días antes era inexistente para mí, se había transformado en un paseo interminable. En solo cuatro días. Saber que te puede pasar algo así hace que disfrutes mucho más de lo que tienes. De todo lo que no disfrutas normalmente porque lo das por hecho.
Como ya he explicado, en esa época necesité creer en algo más grande que yo, y de ahí nace el sencoísmo.
He escrito este capítulo porque me gustaría hacer ver que casi todo lo que cuento sobre el sencoísmo ha nacido de experiencias propias. Que yo no soy perfecto, sino más bien todo lo contrario, pero intento aprender de mis errores. Nadie nace aprendido y sabiéndolo todo, y podemos tropezar una y mil veces con la misma piedra, pero es importante saber que la única manera de mejorar es cometer errores y aprender de ellos. Cada vez que me preguntan si cambiaría algo de mi vida o que cuál ha sido mi época más feliz, yo contesto que no cambiaría absolutamente nada y que mi época más feliz es la actual. Y siempre ha sido cierto, aunque también es verdad que nunca me lo han preguntado estando enfermo.
Resumiendo: mi vida y milagros, con la esperanza de hacer ver que estoy muy lejos de ser una persona perfecta, pero que aprendo algo cada día, y que ese es el mejor camino para llegar tan cerca de la perfección como me sea posible.